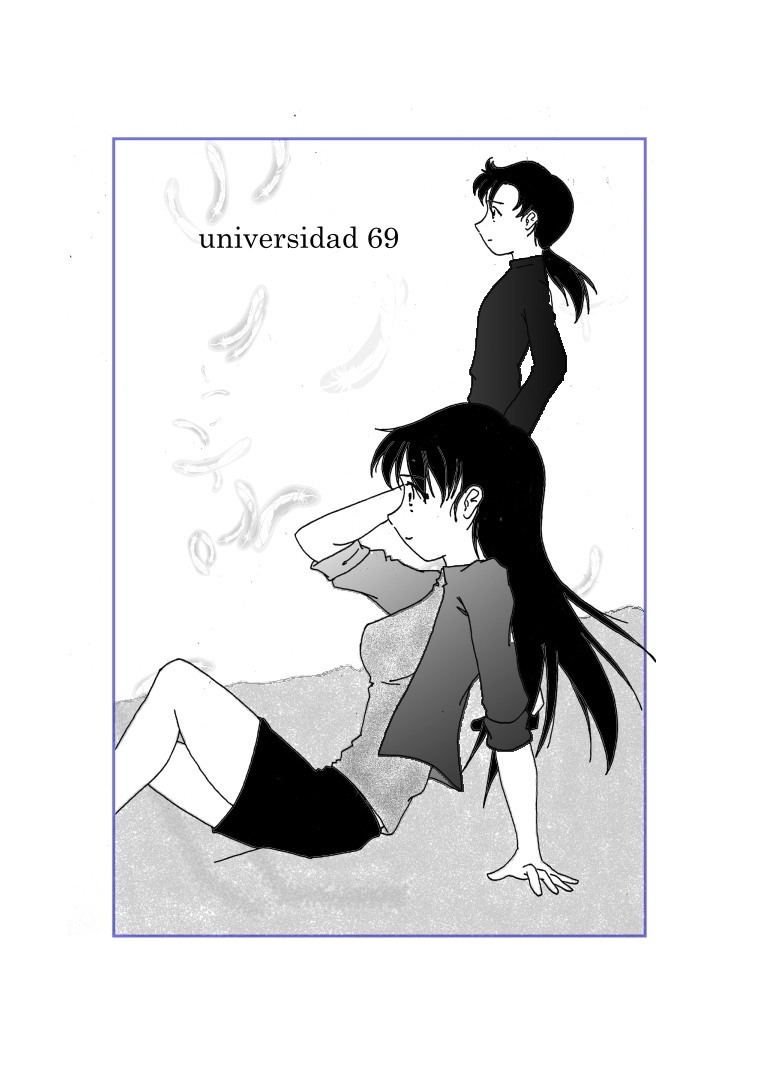Lo recordaremos por usted perfectamente
Despertó… y deseó Marte. Los valles, pensó. ¿Cómo sería pasear por ellos? El sueño creció más y más a medida que recuperaba la conciencia: el sueño y el anhelo. Prácticamente podía sentir la envolvente presencia del otro mundo, que sólo habían visto los agentes del gobierno y los altos funcionarios. ¿Un empleado como él? Poco probable.
- Bueno, ¿te vas a levantar o no? –preguntó somnolienta su esposa, Kirsten, con su tono habitual de fiero mal humor-. Si ya estás levantado, oprime el botón del café caliente del maldito horno.
- Está bien –respondió Douglas Quail, y caminó descalzo de la recámara a la cocina de su apartamento. Allí, después de presionar obedientemente el botón del café caliente, se sentó a la mesa de la cocina y extrajo una pequeña lata amarilla del fino rapé Dean Swift. Inhaló vivamente, y la mezcla Beau Nash le picó la nariz y quemó la bóveda de su paladar; pero aún así aspiró. El rapé lo despertó y permitió que sus sueños, sus anhelos nocturnos y sus azarosos deseos se condensaran en un remedo de racionalidad.
“Iré”, se dijo. “Veré Marte antes de morir”.
Por supuesto, aquello era imposible. Y él lo sabía incluso mientras soñaba. Sin embargo, la luz del día, el mundano ruido de su esposa cepillándose el cabello frente al espejo del baño… todo conspiraba para recordarle lo que en realidad era. “Un miserable y pequeño asalariado”, se dijo con amargura. Kirsten se lo recordaba al menos una vez al día, y no la culpaba: el trabajo de una esposa era ponerle los pies en la tierra a su marido. “Los pies en la tierra”, pensó, y se rió. La figura retórica era literalmente ideal.
- ¿A qué viene esa risita? –preguntó su esposa mientras se dirigía a la cocina, con su larga bata rosa sacudiéndose tras ella-. Apuesto a que fue un sueño. Siempre estás soñando.
- Sí –dijo él, y miró por la ventana de la cocina los autos flotantes y los andadores móviles, y todos los hombrecitos apresurándose al trabajo. Dentro de poco estaría entre ellos. Como siempre.
- Seguro que tiene que ver con alguna mujer –dijo Kirsten secamente.
- No –respondió-, con un dios. El dios de la guerra. Tiene cráteres maravillosos, en cuyas profundidades crecen muchísimos tipos de vida vegetal distintos.
- Escucha –Kirsten se inclinó a su lado y habló seriamente; el tono áspero se ausentó de su voz por un momento-. El fondo del océano… de nuestro océano es mucho más, una infinidad de veces más hermoso. Tú lo sabes; todo el mundo lo sabe. Alquila un par de branquias artificiales para nosotros, tómate una semana libre del trabajo, podemos descender y descansar en uno de esos complejos hoteleros acuáticos que abren todo el año. Además… -se interrumpió-. No me estás escuchando. Deberías hacerlo. Aquí hay algo mucho mejor que esa compulsión, esa obsesión que tienes con Marte. ¡Y ni siquiera me escuchas! –su voz se volvió aguda-. ¡Por Dios, estás condenado, Doug! ¿En qué te has convertido?
- Me voy al trabajo –dijo, y al levantarse, olvidó su desayuno-. En eso me he convertido.
Ella lo miró.
- Cada vez está peor. Más fanático día a día. ¿A dónde te va a llevar eso?
- A Marte –dijo; abrió la puerta del armario y sacó una camisa limpia para el trabajo.
Después de bajar del taxi, Douglas Quail caminó lentamente por tres andadores peatonales densamente transitados hacia la moderna, atractiva y sugerente entrada. Y allí se detuvo, obstruyendo el tráfico del mediodía, y con cautela leyó el letrero de neón de colores que cambiaban sucesivamente. Esto era muy distinto; lo que estaba haciendo ahora era extraordinario. Algo que tarde o temprano debía ocurrir.
RECUERDA, S. A.
¿Era ésta la respuesta? Después de todo, una ilusión, no importa cuán convincente fuera, seguía siendo una ilusión. Por lo menos vista objetivamente. Pero subjetivamente… era todo lo opuesto.
Y de cualquier manera, tenía una cita. Dentro de cinco minutos.
Respiró a pleno pulmón el aire suavemente infestado de esmog de Chicago. Caminó por el deslumbrante resplandor policromático de la entrada hacia el mostrador de la recepcionista.
La rubia del mostrador, bellamente articulada, bien arreglada y con el pecho descubierto, dijo amablemente:
- Buenos días, señor Quail.
- Sí –dijo él-. Estoy aquí para investigar sobre un curso de Recordar. Me imagino que usted ya lo sabe.
- No es recordar, sino recuerda –lo corrigió la racepcionista. Levantó el interruptor del videófono a su hermoso costado y dijo:- El señor Douglas Quail está aquí, señor McClane. ¿Ya puede pasar o es demasiado pronto?
- Bzz, zzz, tuzz, abzaz… -farfulló el aparato.
- Si, señor Quail –dijo- puede pasar; el señor McClane lo está esperando.
Cuando él avanzó, dudoso, ella le dijo:
- El cuarto “D”, señor Quail. A su derecha.
Después de un breve pero frustrante omento de sentirse perdido, encontró el cuarto correcto. La puerta se abrió y, en su interior, frente a un gran escritorio de nogal, estaba sentado un hombre de apariencia cordial, de edad madura, que usaba un traje de moda de piel de rana marciana. Su solo atuendo le indicaba a Quail que había dado con la persona correcta.
- Siéntese, Douglas –dijo McClane, indicando con su regordeta mano una silla que estaba de cara al escritorio. Así que usted quiere haber ido a Marte. Muy bien.
Tenso, Quail se sentó.
- No estoy seguro de que valga la pena el precio –dijo-. Cuesta mucho, y hasta donde yo veo, en realidad no obtengo nada. “Cuesta casi tanto como ir”, pensó.
- Claro que sí, obtiene pruebes tangibles de su viaje –contradijo enfáticamente McClane-. Todas las pruebas que necesite. Mire, le mostraré.
Revolvió en un cajón de su impresionante escritorio:
- Un talón de viaje –de una carpeta de papel manila extrajo un pequeño cuadrado de cartoncillo impreso-. Prueba de que usted fue y regresó: postales –desplegó, en una hilera muy bien arreglada, cuatro postales con sus sellos, a todo color y en tercera dimensión-. Película. Fotos que usted tomó de vistas de Marte con una cámara móvil alquilada –también los desplegó para Quail-. Y los nombres de la gente que conoció, recuerdos típicos que llegarán de Marte en un mes. Y un pasaporte, los certificados de las vacunas que recibió. Y más.
Observó intensamente a Quail.
- Sabrá con seguridad que fue –dijo-. No nos recordará: no me recordará a mí, ni que estuvo aquí. Será um viaje real en su mente, se lo garantizamos. Dos semanas de experiencias; hasta el detalle más insignificante. Recuerde esto: Si en algún momento usted duda de que hizo un largo viaje a Marte, puede volver aquí y le reembolsaremos su dinero. ¿Qué me dice?
- Pero no fui –dijo Quail-. Y nunca habré ido. No importan las pruebas que me dé –respiró profunda e irregularmente-. Y nunca habré sido agente secreto de Interplan –le parecía imposible que el implante de memoria de Recuerda, S. A. realmente funcionara… a pesar de lo que había oído.
- Sí, señor Quail –dijo McClane pacientemente-. Como nos explicó en su carta, usted no tiene la oportunidad, la menor posibilidad de ir a Marte algún día. No lo puede pagar, y mucho más importante, usted nunca se clasificaría para ser agente secreto de Interplan ni de nadie más. Ésta es sin duda la única forma en que usted puede alcanzar su… mmm… su sueño de toda una vida. ¿No estoy en lo cierto, señor? Usted no puede ser esto; de hecho, no puede hacer esto –ahogó la risa-. Pero puede haber sido y haber hecho. Nosotros nos ocupamos de eso. Y nuestra tarifa es razonable; no hay cargos ocultos –sonrió alentadoramente.
- ¿Es tan convincente una memoria extraobjetiva? –preguntó Quail.
- Más que le hecho real, señor. Si usted en realidad hubiera ido a Marte como agente de Interplan, para este momento ya hubiese olvidado una buena parte de lo que ocurrió. Nuestro análisis de los sistemas de memoria verdadera –los recuerdos más importantes de los eventos más importantes de la vida de una persona- muestra que la persona pierde rápidamente un gran número de detalles. Para siempre. Parte del paquete que le estamos ofreciendo es un implante tan profundo en la memoria que nada se olvida. El paquete que se le inserta mientras usted está en coma es la creación de grandes expertos, de hombres que han pasado años en Marte; en todos los casos verificamos los detalles minuciosamente. Y usted eligió un sistema extraobjetivo bastante fácil. Si hubiese escogido Plutón o hubiera querido ser emperador de la Alianza del Planeta Interior hubiéramos tenido más dificultades… y el costo sería considerablemente mayor.
Mientras buscaba en la cartera de su abrigo, Quail dijo:
- Está bien. Ha sido mi ambición de toda la vida, y veo que nunca la obtendré. Así que creo que debo decidirme por esto.
- No lo piense de ese modo –dijo McClane severamente-. No estáusted aceptando un plato de segunda mesa. La memoria real, con toda su vaguedad, con todas sus omisiones y elipsis, por no decir distorsiones… eso sí es un plato de segunda mesa –aceptó el dinero y oprimió un botón de su escritorio-. Está bien, señor Quail –dijo; se abrió la puerta de su oficina y dos corpulentos hombres entraron rápidamente-. Está usted en camino a Marte como agente secreto.
Se levantó y estrechó la mano húmeda y nerviosa de Quail.
- O, más bien, ha estado en camino. Esta tarde, a las cuatro treinta, usted… mmm… regresará aquí, a la Tierra. Un taxi lo dejará en su apartamento, y, como ya le dije, nunca recordará haberme visto ni haber estado aquí; de hecho, ni tan siquiera recordará que alguna vez supo de nuestra existencia.
Con la boca seca por el nerviosismo, Quail siguió a los dos técnicos. Lo que ocurriría después dependía de ellos.
“¿Realmente creeré que estuve en Marte?” se preguntó. “¿Que logré alcanzar mi ambición?”. Intuía de forma extraña y persistente que algo iría mal. Pero no sabía exactamente qué.
Tendría que esperar y descubrirlo.
El intercomunicador del escritorio de McClane, que lo mantenía conectado con el área de trabajo de la compañía, zumbó, y una voz dijo:
- El señor Quail se encuentra bajo los efectos de los sedantes, señor. ¿Quiere usted supervisarlo o continuamos?
- Es de rutina –observó McClane-. Continúen, Lowe. No creo que tengan ningún problema- programar una memoria artificial de un viaje a otro planeta, con o sin el estímulo adicional de ser agente secreto, formaba parte de la agenda de la empresa con monótona regularidad. “En un mes”, calculó irónicamente, “debemos hacer veinte de estos… los viajes interplanetarios artificiales se han convertido en nuestro pan de cada día”.
Al ir a la bóveda situada detrás de su oficina, McClane buscó un paquete tres: viaje a Marte, y también un paquete sesenta y dos: espía secreto de Interplan. Encontró los dos paquetes, volvió con ellos a su escritorio, se sentó cómodamente y sacó el contenido: mercancía que sería depositada en el apartamento de Quail mientras los técnicos de laboratorio trabajaban en la instalación de la memoria falsa.
“Un localizador de ideas”, reflexionó McClane, “es el objeto que nos reditúa más”. Luego, un transmisor del tamaño de una píldora, que podía tragarse si capturaban al agente. Un manual de claves que se parecía asombrosamente al verdadero… los modelos de la empresa eran muy exactos: estaban basados, a ser posible, en los manuales militares de Estados Unidos. Cosas sueltas que no tenían ningún sentido intrínseco, pero que podían enlazarse en la urdimbre y trama imaginaria del viaje de Quail: la mitad de una moneda antigua de cincuenta centavos de plata, varias citas de los sermones de John Donne escritas incorrectamente, cada una de ellas en una pieza de delgado papel transparente, cajitas de cerillas de diversos bares de Marte, una cuchara de acero inoxidable grabada con la frase “Propiedad del Kibutsim Nacional de Marte”, un rollo de cable que…
El intercomunicador zumbó.
- Siento molestarlo señor McClane, pero algo un tanto ominoso ha surgido. Después de todo, quizá sería mejor que usted estuviera así. Quail ya está sedado; reaccionó muy bien a la narquidrina; se encuentra completamente inconsciente y receptivo. Pero…
- Voy para allá –presintiendo problemas, McClane dejó su oficina. Un momento después apareció en el área de trabajo.
Douglas Quail yacía en una cama higiénica; respiraba con lentitud y regularidad, sus ojos estaban virtualmente cerrados. Parecía estar consciente de la presencia de los dos técnicos, y ahora de McClane.
- ¿No hay espacio para insertar patrones de memoria falsa? –McClane estaba irritado-. Simplemente borren dos semanas de trabajo. Es empleado de la Oficina de Emigración de la Costa Oeste, que es una agencia gubernamental, así que sin duda tuvo dos semanas de vacaciones el año pasado. Eso debe ser suficiente –los detalles insignificantes lo enojaban. Y siempre sería así.
- Nuestro problema –dijo agudamente Lowe- es un tanto diferente –se inclinó sobre la cama y le dijo a Quail-: Dígale al señor McClane todo lo que nos dijo.
Los ojos gris verde del hombre que yacía boca arriba en la cama enfocaron el rostro de McClane. Los ojos, observó intranquilo, se habían tornado duros; tenían un ligero toque inorgánico, lustroso, como de piedra semipreciosa. No estaba seguro de que le gustara lo que veía: el brillo era demasiado frío.
- ¿Qué diablos quieren ahora? –dijo Quail secamente-. Ya han descubierto mi coartada. Salgan de aquí antes de que los despedace –estudió a McClane-: usted en especial –continuó-. Usted está a cargo de esta contraoperación.
- ¿Cuánto tiempo estuvo en Marte? –preguntó Lowe.
- Un mes –dijo Quail irritado.
- ¿Y cuál era su misión ahí? –pidió Lowe.
Los enjutos labios se torcieron; Quail lo miró y no habló. Finalmente, arrastrando las palabras, de modo que se arrastraron con hostilidad, dijo:
- Era agente de Interplan; ya se lo dije. ¿Acaso no graban todo lo que se dice? Ponga su cinta de autovídeo para su jefe y déjeme en paz –cerró los ojos, y la dura brillantez se esfumó. De inmediato, McClane sintió un torrente de tranquilidad.
En voz baja, Lowe dijo:
- Es un hombre duro, señor McClane.
- Nolo será –dijo McClane-, después de que arreglemos que pierda su memoria. Será tan dócil como antes –se dirigió a Quail-: Así que es por esto por lo que quería ir a Marte tan ansiosamente.
Sin abrir los ojos, Quail dijo:
- Nunca quise ir a Marte. Me asignaron… Me dieron la comisión y me quedé allí atrapado. Sí, admito que tenía curiosidad, ¿quién no?
Abrió de nuevo los ojos y escrutó a los tres hombres, en especial a McClane.
- Tiene usted un suero de la verdad muy bueno. Me trajo a la mente cosas que yo ya no recordaba. Me pregunto si Kirsten estaría enterada de todo esto. Un contacto de Interplan vigilándome. No me extraña que se haya burlado tanto de mis ganas de ir a Marte –sonrió lánguidamente; la sonrisa, más bien analítica, desapareció casi de inmediato.
McClane dijo:
- Por favor, créame señor Quail. Nos tropezamos con esto por puro accidente. En el trabajo que hacemos…
- Le creo –dijo Quail. Ahora parecía cansado; la droga seguía empujándolo más y más profundamente-. ¿Dónde dije que había estado? ¿En Marte? Es difícil de recordar… Sé que me gustaría haberlo visto; a todos les gustaría. Pero yo… -su voz se apagó- …sólo un empleado, un pobre empleado.
Levantándose, Lowe dijo a su superior:
- Quiere que se le implante una memoria falsa de un viaje que de hecho realizó. Y una razón falsa que es la razón verdadera. Está diciendo la verdad; está ya muy sedado por la narquidrina. El viaje está muy vivo en su mente… por lo menos bajo el efecto de los sedantes. Probablemente, alguien de los laboratorios de ciencias militares del gobierno borró sus recuerdos conscientes. Lo único que sabía es que ir a Marte significaba algo especial para él, lo mismo que ser un agente secreto. No pudieron eliminar eso; no es un recuerdo, sino un deseo; sin duda el mismo que en un principio lo movió a proponerse como voluntario.
Keeler, el otro técnico, le dijo a McClane:
- ¿Qué hacemos? ¿Injertar un patrón de memoria falsa sobre la memoria real? No tenemos idea de los posibles resultados; podría recordar una parte del viaje genuino, y la confusión podría provocar un interludio psicótico. Al mismo tiempo, tendría que soportar en su mente dos premisas opuestas: que fue a Marte y que no fue; que es un verdadero agente de Interplan y que no lo es, que es falso. Yo creo que debemos revivirlo sin implantarle ninguna memoria falsa y sacarlo de aquí. Esto está que arde.
- De acuerdo –dijo entonces McClane. Un pensamiento vino a su mente-: ¿Pueden predecir qué recordará cuando se recupere de los sedantes?
- Improbable –dijo Lowe-. Tal vez guardará un recuerdo difuso del viaje real. Y quizá tenga severas dudas sobre su validez; quizá decida que nos faltó programar una parte. Y recordará que estuvo aquí; eso no se borraría… a menos que usted lo quiera.
- Mientras menos nos metamos con este hombre, mejor –dijo McClane-. No debemos involucrarnos en esto. Ya fuimos lo bastante tontos, o desafortunados, para descubrir a un verdadero agente de Interplan con una coartada tan perfecta que hasta ahora no sabía quién era, o es –cuanto antes se lavaran las manos en el asunto del hombre que se hacía llamar Douglas Quail, mejor.
- ¿Va a sembrar los paquetes tres y sesenta y dos en su apartamento? –preguntó Lowe.
- No –dijo McClane-. Y vamos a devolverle la mitad de la tarifa.
- ¡La mitad! ¿Por qué la mitad?
- Me parece que es un trato justo –dijo McClane débilmente.
lunes, 7 de septiembre de 2009
domingo, 30 de agosto de 2009
En trabajo
Lo siento, pero mis ocupaciones no me han permitido terminar a tiempo con la lectura que tocaba el día de hoy; es más, parece que por su extensión voy a tener que subirla en dos partes. En realidad, no quisiera subir lecturas tan largas como ésta, pero me pareció que sería un desperdicio que no pudieran conocerla. Les aseguro que la espera valdrá la pena.
viernes, 21 de agosto de 2009
Un libro para todos
Si alguna persona me pidiera alguna vez que le recomiende un libro, sin duda sería El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Profundo pero bastante fácil de leer, nos recuerda a todos que alguna vez tambien fuimos niños y nos invita a ver la vida de un modo diferente. La travesía del principito a través del sistema solar y los entrañables personajes que conoce nos enseñan también cuánto nos preocupamos a veces por cosas banales cuando, como bien dice el zorro: "Lo esencial es invisible a los ojos, sólo se ve bien con el corazón". Una lección que nunca debemos olvidar, en un cuento para el niño que todos llevamos dentro.
lunes, 17 de agosto de 2009
la lectura de hoy: IV
IV
Supe así una segunda cosa muy importante. ¡Su planeta de origen era apenas más grande que una casa!
No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tiene nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno le da un número por nombre. Lo llama por ejemplo: “el asteroide 3251”.
Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B 612. Este asteroide sólo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco.
El astrónomo hizo, entonces, una gran demostración de su descubrimiento en un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así.
Felizmente para la reputación del asteroide B 612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo compartió su opinión.
Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B 612 y si os he confiado su número es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen: “¿Cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas?” En cambio, os preguntan: “¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?” Sólo entonces creen conocerle. Si decís a las personas grandes: “He visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo…”, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles: “He visto una casa de cien mil francos”. Entonces exclaman: “¡Qué hermosa es!”.
Si les decís: “La prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía, y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe”, se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís: “El planeta de donde venía es el asteroide B 612”, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilo sin preguntaros más. Son así. Y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes.
Pero, claro está, nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir:
“Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo…” Para quienes comprenden la vida habría parecido mucho más cierto.
Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. ¡Me apena tanto relatar estos recuerdos! Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo, a mi edad, cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta, a la edad de seis años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecidos posible. Pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va, y el otro no se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto. Allá es demasiado pequeño. Vacilo, también, acerca del color de su vestido. Entonces ensayo de una manera u otra, bien que mal. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido.
Antoine de Saint-Exupéry. El principito.
Supe así una segunda cosa muy importante. ¡Su planeta de origen era apenas más grande que una casa!
No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tiene nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno le da un número por nombre. Lo llama por ejemplo: “el asteroide 3251”.
Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B 612. Este asteroide sólo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco.
El astrónomo hizo, entonces, una gran demostración de su descubrimiento en un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así.
Felizmente para la reputación del asteroide B 612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo compartió su opinión.
Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B 612 y si os he confiado su número es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen: “¿Cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas?” En cambio, os preguntan: “¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?” Sólo entonces creen conocerle. Si decís a las personas grandes: “He visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo…”, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles: “He visto una casa de cien mil francos”. Entonces exclaman: “¡Qué hermosa es!”.
Si les decís: “La prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía, y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe”, se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís: “El planeta de donde venía es el asteroide B 612”, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilo sin preguntaros más. Son así. Y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes.
Pero, claro está, nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir:
“Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo…” Para quienes comprenden la vida habría parecido mucho más cierto.
Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. ¡Me apena tanto relatar estos recuerdos! Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo, a mi edad, cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta, a la edad de seis años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecidos posible. Pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va, y el otro no se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto. Allá es demasiado pequeño. Vacilo, también, acerca del color de su vestido. Entonces ensayo de una manera u otra, bien que mal. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido.
Antoine de Saint-Exupéry. El principito.
domingo, 9 de agosto de 2009
Una nueva aventura
Quería comentarles que hace casi dos años abrí un blog en el que comencé a publicar un manga (historieta japonesa) hecho por mí. Tras haber dejado la historia por falta de tiempo y una reedición de la historia, finalmente la semana pasada pude sacar el primer capítulo, que pueden ver en www.u-69.blogspot.com . Espero que puedan acompañarme en esta aventura también y poder compartir muchas más cosas.
domingo, 2 de agosto de 2009
(Yo también) Busco Novia
El primer contacto que tuve con el popular blog de Renato Cisneros no fue en internet, sino gracias al libro que sacó debido al éxito que éste supuso: Busco Novia. El libro del blog. Nunca supe nada de su blog hasta que el libro llegó a mis manos, y no fue difícil darme cuenta de la razón de su éxito: narra con maestría situaciones (que puede que el escritor realmente haya vivido o no, eso no es lo importante) con la que todos a los que se nos ha hecho un nudo en la garganta frente a una chica nos identificamos plenamente, como si tuviéramos frente a nosotros a nuestra propia historia pero narrada por otra persona. Con un estilo fresco y divertido Cisneros se burla de sí mismo (y de paso haciendo que también nos burlemos de nosotros mismos) y nos demuestra que a veces la risa es el mejor remedio para las decepciones amorosas.
domingo, 7 de junio de 2009
La lectura de hoy: Una cita de película
Una cita de película
Feb 5 2008
Ayer fue mi cita con M y me sentí un tonto. Fuimos al cine a ver esa mala y sobreestimada película que es Soy leyenda, en lugar de ver la intensa y dramática Al otro lado del mundo (donde, además, trabaja el estupendo y versátil Edward Norton).
Digo que me sentí un tonto porque fui yo quien propuso hasta el cansancio Soy leyenda, creyendo que se trataba de un buen thriller de suspenso, y guiado por las insistentes sugerencias de un par de amigos de trabajo (hoy por la mañana, cuando me enteré de que para ellos Alien vs. Depredador merece un Óscar al mejor guión, entendí lo tarado que fui al hacerles caso).
No hay nada peor que ver una película floja en tu primera cita con una chica. La tienes ahí al costado, a menos de diez centímetros y, en vez que la cinta propicie una atmósfera bajo la cual se justifique un abrazo furtivo, lo único que quieres es que la película se acabe lo antes posible para largarse de ahí y reivindicarte ante ella invitándole un buen trago o una cena.
Para que se entienda el sentido de este relato tendría que contar que a M la conocí hace varios años por amigos en común, pero recién hace un par de fines de semana nos cruzamos en una disco del sur y nos quedamos conversando durante horas.
Ella siempre me había parecido atractiva, alegre y muy buena onda, y esa noche, mientras actualizábamos nuestras vidas en medio del delirante bullicio de aquel local, no hice mas que confirmar cada una de esas antiguas impresiones.
Fue aprovechando ese bonito reencuentro que el fin de semana pasado me armé de valor y la invité a salir. Confieso que me daba algo de vergüenza y miedo que me dijera que no podía, chantándome una excusa inverosímil.
Así que, para blindar mi orgullo y evitar una frenada en seco, recurrí a ese método tecnológico que nos ha solucionado la vida a los hombres tímidos: el mensaje de texto por celular.
No hay pierde con esta modalidad, porque te haces invisible. Si una chica rechaza una invitación tuya, por lo menos no estarás allí presente, cara a cara, para disimular tu frustración con risitas y muecas nerviosas. Si ella te responde negativamente por celular, pues le envías un mensaje que diga algo como: “OK, flaca, fácil la próxima semana, hablamos, un beso”, y listo: quedas muy cool, muy fresco, como si no te importara el desaire, y te ahorras la exposición de tu cara de abatido.
Le envié el mensaje a M, diciéndole directamente para ir al cine ayer lunes, pero ella –hasta ahora no sé si por bacanería, por precaución o porque efectivamente tenía el celular apagado- no me contestó hasta el día siguiente, dejando que pase una larga noche en suspenso, despertándome cada cinco minutos, sudando, analizando en silencio las mil pastrulas posibilidades que uno se plantea en esas circunstancias.
Primero pensé: “Quizá no sabe cómo decirme que NO y me va a salir con que no le llegó el mensaje”.
Luego descarté ese pensamiento suspicaz y cavilé: “No, tal vez la pobre no tiene saldo… pero bien podría pedirle el celular a una amiga y contestarme… aunque sea por educación, ¿no?”.
Más tarde, ya de madrugada, me convencí del escenario más fatídico: “Seguramente está saliendo con alguien más, pero qué raro, me lo hubiera dicho”.
Al final, desvelado, con ojeras y harto de especular, me dormí maldiciendo: “Ya fue, también si quiere. No voy a insistir. Total, no será la primera vez ni la última”.
La crueldad duró hasta las once de la mañana del día siguiente, hora en que mi celular vibró, anunciando que la respuesta de M acababa de aterrizar en mi buzón de mensajes: “Ya, mostro, vamos, me llamas para quedar, chau”.
Lo terminé de leer y sonreí, victorioso.
Como los hombres necesitamos fortalecer todo el tiempo nuestro ego masculino llamé de inmediato a mi amigo Rafo para contarle con entusiasmo las novedades. Contra mis pronósticos amicales, el desalmado me pinchó el globo de la ilusión: “¿Vas a salir por primera vez con ella y la vas a llevar al cine? ¿O sea, van a pasar dos horas sin conversar? Uno va al cine a la tercera o cuarta salida; llévala a comer, no seas bestia”.
Pero ya era tarde para cambiar de idea, así que tuve que desoír las buenas recomendaciones de Rafo y continuar con los planes cinéfilos.
Cuando llegué a la casa de M para recogerla hubo un detalle, quizá estúpido, que yo tomé como un buen augurio pues alguna vez lo vi en una película. Le abrí la puerta del auto y cuando di la vuelta para ubicarme en mi posición de piloto ella me devolvió el gesto, abriéndome la puerta desde adentro. Puede ser una minucia cordial, un tic, una bobada, pero esas reacciones imperceptibles son infalibles indicadores de un interés encubierto.
La segunda actitud que me gustó ocurrió delante de la impersonal boletería del Cinemark del Jockey Plaza (que, por cierto, con esas lunas gruesas y con la boletera hablándote a través del micrófono, más parece un frío mostrador de embajada donde se tramita una visa).
Una vez ubicados allí, M hizo el amago de querer pagar su entrada. Yo, como corresponde a un caballero, la atajé, advirtiéndole que yo la estaba invitando. Ella cerró la billetera y muy segura de sí misma me avisó: “Está bien, pero yo pongo la canchita”.
No sé si la mayoría de hombres piense igual, pero es estimulante cuando una chica, primero, hace la finta de querer pagar (no importa que no pague, lo importante es que haga la finta) y, segundo, busca alguna salida compensatoria. ¡Eso se llama solidaridad de género!
(Sin embargo, cuando después se lo conté a mi amigo Rafo, él me volvió a pinchar el globo: “Oe, tarado, ¿no te das cuenta? No es que ella quiera compartir los gastos contigo, lo que quiere es dejarte en claro que es una mujer independiente. A lo mejor para ella no fue una cita, sino una salida de amigos”).
Mientras caminábamos rumbo a la sala 8, pasamos por la confitería y M me preguntó qué quería comer. Yo comenté que no tenía mucha hambre y, astutamente, sugerí que compartiésemos un mismo pote de canchita. Detrás de ese inocente pedido, por supuesto, se escondía un tierno deseo adolescente: el deseo de que, una vez que estuviésemos a oscuras viendo la película, nuestras manos se cruzaran dentro del pote en su afán de recoger un puñado de pop corn, y pudiesen rozarse y eventualmente quedarse entrelazadas hasta el final de la función. Algo así de casual como el beso que se dan la Dama y el Vagabundo al pie de un plato de tallarines.
Nada de eso ocurrió porque, ni bien arrancaron los avances de los próximos estrenos, en un descuido que yo lamenté más que ella, M perdió el control del envase y el setenta por ciento de la canchita se desparramó por el suelo.
Sonrojada y culposa, la linda M se levantó de inmediato y se fue a comprar dos potes individuales, sin consultármelo. Cuando volvió, aún ruborizada, me dijo: “Así ya no te voy a tirar la canchita”, mientras yo, hecho un mongo de las pelotas, me desconcertaba en silencio: “Ahora cómo hago para agarrarle la mano”.
La película, como dije, resultó un fiasco total. Muy bacán la fotografía de una Nueva York deshabitada y muy alucinante la teoría de un virus mortal que se extiende por el mundo, pero ver al zambito rapero de Will Smith y a su perro chusco peleando con vampiros calatos me produjo más risa que susto. No hubo una sola ocasión como para aprovechar el pánico y acurrucar a M, cogerle la pierna, rodearla con mi brazo o robarle un beso asustadizo. Nada.
El único momento en que pude hacer derroche de mi carácter y mi valentía fue cuando la conchudita vecinita de la butaca derecha comenzó a hablar por celular de lo más pancha, como si estuviera reposando en la sala de estar de su casa un domingo por la tarde.
- Hola, Javier, estoy en el cine, tú dónde andas –dijo la fulanita, en medio del cine, interrumpiendo con descaro la obligada quietud de la sala.
Automáticamente le piqué el hombro y le pedí que guardara silencio. Lo hice con algunos ademanes excesivos, como para que M se percatara de lo bien que yo podía manejar la situación.
La fulanita me miró y ajustó los dedos índice y pulgar, como diciendo “un ratito que ya termino”. Pero la fresca no terminaba.
- Ya pues, Javier, mañana pásate por la casa de Eduardo y ahí te cuento lo que le pasó a Miryam.
Por la insolencia del hecho, pero también para apantallar a M, levanté la voz y le espeté: “Cuelga, pues, que este no es un mercado”.
La mujercita me miró con indignación y, de pronto, asomó por encima de ella la voluminosa cabeza de su otro vecino de butaca (y a todas luces su pareja): un hombre mazacotudo de unos cuarenta y cinco años, de bigote ancho, y con cara de haber pasado más de una temporada en el pabellón de reos primarios de la cárcel de San Jorge.
- Oe, flaco, mira la película nomás y no te hagas el bravo –me contuvo el malandro, con un tono amenazante bastante exitoso.
Al ver su complexión de maestro de obras y su rostro de sicario, me acobardé y sólo atiné a decirle a M en voz lo suficientemente alta: “La próxima vamos a otro cine”.
Increíblemente, en lugar de secundarme y seguirme la corriente, M me reprendió, dejándome como un idiota frente a mis circunstanciales adversarios.
- Ya no reniegues, pareces un viejito maniático.
[Díganme si no es irónico: tú tratas de lucirte delante de la chica que te gusta y al final terminas haciendo un papelón, y, para colmo, ella te tilda de anciano esclerótico].
A pesar de todas esas contrariedades, ir al cine fue una buena opción. El cine siempre es un terreno ideal para medir cuánto congenias con la chica que te acompaña.
A mí, por ejemplo, me gusta sentarme adelante, entre la cuarta y sexta filas, y ayer la buena de M no puso mayores objeciones al respecto.
Y aunque no converses durante las dos horas con la otra persona (como bien me recriminaba mi amigo Rafo), igual puedes conocer silenciosos detalles de su personalidad, como sus gustos cinéfilos al momento de los tráileres.
También puedes medir su sentido del respeto y de la prudencia (si apaga el teléfono o no, si te habla e interrumpe mientras proyectan la película o no, si bosteza, si se duerme, si se quita los zapatos).
Y también puedes detectar sus niveles de sensibilidad artística luego de terminado el espectáculo: no es igual que te digan: “Me gustó la naturalidad de los diálogos, la propuesta narrativa del director y el casting de los actores”, a que te digan: “Ay, me ha dado hambre, ¿me invitas una butifarra?”.
He quedado con M en volver a salir, y no puedo negar que estoy entusiasmado. Por lo pronto, quiero decirle para ir a ver El amor en los tiempos del cólera. O mejor no: mejor que sea ella quien elija la película. Eso sí, esta vez me la llevaré al Alcázar, mi cine favorito. Quizá ahí sí pueda robarle un beso.
Renato Cisneros. Busco Novia. El libro del blog.
Feb 5 2008
Ayer fue mi cita con M y me sentí un tonto. Fuimos al cine a ver esa mala y sobreestimada película que es Soy leyenda, en lugar de ver la intensa y dramática Al otro lado del mundo (donde, además, trabaja el estupendo y versátil Edward Norton).
Digo que me sentí un tonto porque fui yo quien propuso hasta el cansancio Soy leyenda, creyendo que se trataba de un buen thriller de suspenso, y guiado por las insistentes sugerencias de un par de amigos de trabajo (hoy por la mañana, cuando me enteré de que para ellos Alien vs. Depredador merece un Óscar al mejor guión, entendí lo tarado que fui al hacerles caso).
No hay nada peor que ver una película floja en tu primera cita con una chica. La tienes ahí al costado, a menos de diez centímetros y, en vez que la cinta propicie una atmósfera bajo la cual se justifique un abrazo furtivo, lo único que quieres es que la película se acabe lo antes posible para largarse de ahí y reivindicarte ante ella invitándole un buen trago o una cena.
Para que se entienda el sentido de este relato tendría que contar que a M la conocí hace varios años por amigos en común, pero recién hace un par de fines de semana nos cruzamos en una disco del sur y nos quedamos conversando durante horas.
Ella siempre me había parecido atractiva, alegre y muy buena onda, y esa noche, mientras actualizábamos nuestras vidas en medio del delirante bullicio de aquel local, no hice mas que confirmar cada una de esas antiguas impresiones.
Fue aprovechando ese bonito reencuentro que el fin de semana pasado me armé de valor y la invité a salir. Confieso que me daba algo de vergüenza y miedo que me dijera que no podía, chantándome una excusa inverosímil.
Así que, para blindar mi orgullo y evitar una frenada en seco, recurrí a ese método tecnológico que nos ha solucionado la vida a los hombres tímidos: el mensaje de texto por celular.
No hay pierde con esta modalidad, porque te haces invisible. Si una chica rechaza una invitación tuya, por lo menos no estarás allí presente, cara a cara, para disimular tu frustración con risitas y muecas nerviosas. Si ella te responde negativamente por celular, pues le envías un mensaje que diga algo como: “OK, flaca, fácil la próxima semana, hablamos, un beso”, y listo: quedas muy cool, muy fresco, como si no te importara el desaire, y te ahorras la exposición de tu cara de abatido.
Le envié el mensaje a M, diciéndole directamente para ir al cine ayer lunes, pero ella –hasta ahora no sé si por bacanería, por precaución o porque efectivamente tenía el celular apagado- no me contestó hasta el día siguiente, dejando que pase una larga noche en suspenso, despertándome cada cinco minutos, sudando, analizando en silencio las mil pastrulas posibilidades que uno se plantea en esas circunstancias.
Primero pensé: “Quizá no sabe cómo decirme que NO y me va a salir con que no le llegó el mensaje”.
Luego descarté ese pensamiento suspicaz y cavilé: “No, tal vez la pobre no tiene saldo… pero bien podría pedirle el celular a una amiga y contestarme… aunque sea por educación, ¿no?”.
Más tarde, ya de madrugada, me convencí del escenario más fatídico: “Seguramente está saliendo con alguien más, pero qué raro, me lo hubiera dicho”.
Al final, desvelado, con ojeras y harto de especular, me dormí maldiciendo: “Ya fue, también si quiere. No voy a insistir. Total, no será la primera vez ni la última”.
La crueldad duró hasta las once de la mañana del día siguiente, hora en que mi celular vibró, anunciando que la respuesta de M acababa de aterrizar en mi buzón de mensajes: “Ya, mostro, vamos, me llamas para quedar, chau”.
Lo terminé de leer y sonreí, victorioso.
Como los hombres necesitamos fortalecer todo el tiempo nuestro ego masculino llamé de inmediato a mi amigo Rafo para contarle con entusiasmo las novedades. Contra mis pronósticos amicales, el desalmado me pinchó el globo de la ilusión: “¿Vas a salir por primera vez con ella y la vas a llevar al cine? ¿O sea, van a pasar dos horas sin conversar? Uno va al cine a la tercera o cuarta salida; llévala a comer, no seas bestia”.
Pero ya era tarde para cambiar de idea, así que tuve que desoír las buenas recomendaciones de Rafo y continuar con los planes cinéfilos.
Cuando llegué a la casa de M para recogerla hubo un detalle, quizá estúpido, que yo tomé como un buen augurio pues alguna vez lo vi en una película. Le abrí la puerta del auto y cuando di la vuelta para ubicarme en mi posición de piloto ella me devolvió el gesto, abriéndome la puerta desde adentro. Puede ser una minucia cordial, un tic, una bobada, pero esas reacciones imperceptibles son infalibles indicadores de un interés encubierto.
La segunda actitud que me gustó ocurrió delante de la impersonal boletería del Cinemark del Jockey Plaza (que, por cierto, con esas lunas gruesas y con la boletera hablándote a través del micrófono, más parece un frío mostrador de embajada donde se tramita una visa).
Una vez ubicados allí, M hizo el amago de querer pagar su entrada. Yo, como corresponde a un caballero, la atajé, advirtiéndole que yo la estaba invitando. Ella cerró la billetera y muy segura de sí misma me avisó: “Está bien, pero yo pongo la canchita”.
No sé si la mayoría de hombres piense igual, pero es estimulante cuando una chica, primero, hace la finta de querer pagar (no importa que no pague, lo importante es que haga la finta) y, segundo, busca alguna salida compensatoria. ¡Eso se llama solidaridad de género!
(Sin embargo, cuando después se lo conté a mi amigo Rafo, él me volvió a pinchar el globo: “Oe, tarado, ¿no te das cuenta? No es que ella quiera compartir los gastos contigo, lo que quiere es dejarte en claro que es una mujer independiente. A lo mejor para ella no fue una cita, sino una salida de amigos”).
Mientras caminábamos rumbo a la sala 8, pasamos por la confitería y M me preguntó qué quería comer. Yo comenté que no tenía mucha hambre y, astutamente, sugerí que compartiésemos un mismo pote de canchita. Detrás de ese inocente pedido, por supuesto, se escondía un tierno deseo adolescente: el deseo de que, una vez que estuviésemos a oscuras viendo la película, nuestras manos se cruzaran dentro del pote en su afán de recoger un puñado de pop corn, y pudiesen rozarse y eventualmente quedarse entrelazadas hasta el final de la función. Algo así de casual como el beso que se dan la Dama y el Vagabundo al pie de un plato de tallarines.
Nada de eso ocurrió porque, ni bien arrancaron los avances de los próximos estrenos, en un descuido que yo lamenté más que ella, M perdió el control del envase y el setenta por ciento de la canchita se desparramó por el suelo.
Sonrojada y culposa, la linda M se levantó de inmediato y se fue a comprar dos potes individuales, sin consultármelo. Cuando volvió, aún ruborizada, me dijo: “Así ya no te voy a tirar la canchita”, mientras yo, hecho un mongo de las pelotas, me desconcertaba en silencio: “Ahora cómo hago para agarrarle la mano”.
La película, como dije, resultó un fiasco total. Muy bacán la fotografía de una Nueva York deshabitada y muy alucinante la teoría de un virus mortal que se extiende por el mundo, pero ver al zambito rapero de Will Smith y a su perro chusco peleando con vampiros calatos me produjo más risa que susto. No hubo una sola ocasión como para aprovechar el pánico y acurrucar a M, cogerle la pierna, rodearla con mi brazo o robarle un beso asustadizo. Nada.
El único momento en que pude hacer derroche de mi carácter y mi valentía fue cuando la conchudita vecinita de la butaca derecha comenzó a hablar por celular de lo más pancha, como si estuviera reposando en la sala de estar de su casa un domingo por la tarde.
- Hola, Javier, estoy en el cine, tú dónde andas –dijo la fulanita, en medio del cine, interrumpiendo con descaro la obligada quietud de la sala.
Automáticamente le piqué el hombro y le pedí que guardara silencio. Lo hice con algunos ademanes excesivos, como para que M se percatara de lo bien que yo podía manejar la situación.
La fulanita me miró y ajustó los dedos índice y pulgar, como diciendo “un ratito que ya termino”. Pero la fresca no terminaba.
- Ya pues, Javier, mañana pásate por la casa de Eduardo y ahí te cuento lo que le pasó a Miryam.
Por la insolencia del hecho, pero también para apantallar a M, levanté la voz y le espeté: “Cuelga, pues, que este no es un mercado”.
La mujercita me miró con indignación y, de pronto, asomó por encima de ella la voluminosa cabeza de su otro vecino de butaca (y a todas luces su pareja): un hombre mazacotudo de unos cuarenta y cinco años, de bigote ancho, y con cara de haber pasado más de una temporada en el pabellón de reos primarios de la cárcel de San Jorge.
- Oe, flaco, mira la película nomás y no te hagas el bravo –me contuvo el malandro, con un tono amenazante bastante exitoso.
Al ver su complexión de maestro de obras y su rostro de sicario, me acobardé y sólo atiné a decirle a M en voz lo suficientemente alta: “La próxima vamos a otro cine”.
Increíblemente, en lugar de secundarme y seguirme la corriente, M me reprendió, dejándome como un idiota frente a mis circunstanciales adversarios.
- Ya no reniegues, pareces un viejito maniático.
[Díganme si no es irónico: tú tratas de lucirte delante de la chica que te gusta y al final terminas haciendo un papelón, y, para colmo, ella te tilda de anciano esclerótico].
A pesar de todas esas contrariedades, ir al cine fue una buena opción. El cine siempre es un terreno ideal para medir cuánto congenias con la chica que te acompaña.
A mí, por ejemplo, me gusta sentarme adelante, entre la cuarta y sexta filas, y ayer la buena de M no puso mayores objeciones al respecto.
Y aunque no converses durante las dos horas con la otra persona (como bien me recriminaba mi amigo Rafo), igual puedes conocer silenciosos detalles de su personalidad, como sus gustos cinéfilos al momento de los tráileres.
También puedes medir su sentido del respeto y de la prudencia (si apaga el teléfono o no, si te habla e interrumpe mientras proyectan la película o no, si bosteza, si se duerme, si se quita los zapatos).
Y también puedes detectar sus niveles de sensibilidad artística luego de terminado el espectáculo: no es igual que te digan: “Me gustó la naturalidad de los diálogos, la propuesta narrativa del director y el casting de los actores”, a que te digan: “Ay, me ha dado hambre, ¿me invitas una butifarra?”.
He quedado con M en volver a salir, y no puedo negar que estoy entusiasmado. Por lo pronto, quiero decirle para ir a ver El amor en los tiempos del cólera. O mejor no: mejor que sea ella quien elija la película. Eso sí, esta vez me la llevaré al Alcázar, mi cine favorito. Quizá ahí sí pueda robarle un beso.
Renato Cisneros. Busco Novia. El libro del blog.
jueves, 4 de junio de 2009
Enrique Vásquez fue un descubrimiento nuevo para mí. Su libro Un poquito feliz y otros relatos se convirtió en uno de mis favoritos por su prosa sencilla y llena de energía, tanto así que me fue bastante difícil escoger uno de sus cuentos para publicar aquí. Miento: Un poquito feliz, el relato que le da nombre al libro, desde un principio fue el que más me impactó, sobre todo en su párrafo final -donde da a entender que las mismas sensaciones que ahora sentía el protagonista las había sentido en su momento también Priscilla Satín-: “Desde ahí me sentía seguro, como abrazado por todos. Qué importaba si ellos desconocían mis penas, si igual eran mis amigos. A veces, mis compañeros se acercaban e intentaban jugarme una broma. Yo los dejaba hacer. Desde mi ubicación era imposible que pasaran inadvertidos. Veía sus preparativos y les hacía creer que me estaban sorprendiendo. De esa forma, aunque sea por instantes, llegaba a sentirme un poquito feliz.” La calidad de sus otros relatos me hizo dudar durante un tiempo de incluirlos pero sería ocioso tratar de reseñarlos aquí; sólo espero que esta pequeña muestra sea suficiente para animarlos a explorar más de esta obra por ustedes mismos.
sábado, 30 de mayo de 2009
La lectura de hoy: Un poquito feliz
Un poquito feliz
I
No era la primera vez que le gastábamos una broma. En verdad, se las solíamos gastar con frecuencia. Y no por una supuesta debilidad de su parte. Sucedía tan solo que Priscilla no era como nosotros. No se reía ni tenía amigos, no lloraba ni se entristecía, no miraba a los chicos ni se pintaba los labios. Priscilla Satín era así. Un ser etéreo, delicado, pero tan firme en su soledad que difícilmente podía ser ignorado. Me atrevería a decir, incluso, que le llegábamos a temer.
Y supongo que por eso le jugábamos bromas. Una manera de enfrentar ese miedo que sentíamos por ella. Como si aquellas bromas, absurdas y fugaces, nos arropara cierta seguridad. Bromas tontas, casi imperceptibles, pero capaces de mantener una distancia mínima entre ella y nosotros. Aquella tarde, como siempre, Priscilla mantuvo la calma. Se limitó a recoger su libro, alisó la cubierta con su mandil, y tras limpiarlo con una mano lo apiló junto a los demás. Luego, sin decir palabra, se dirigió a casa.
Priscilla María Satín era la chica nueva de la escuela. Frágil pero cargada de una intensidad que a todos inquietaba, llevaba el pelo como listones de seda adheridos a sus mejillas. Silenciosa e indescifrable, sus ojos asemejaban dos cristales grises y sus labios, apenas visibles, simulaban tenues trazos de crayones. De piel suave y lejana, se veía tan pálida que fácilmente uno podía imaginarla transparente. Como si colocándola al trasluz pudiésemos indagar a través suyo. Sin embargo, y a pesar de esa frialdad en su piel, era inevitable sentirnos atraídos por ella. Y es que de alguna manera que no sabíamos explicar, y mucho menos aceptar, Priscilla era curiosamente bella. Y era con esa belleza, altiva e imperturbable, con la que soportaba las tontas bromas que solíamos jugarle. Lo hacía con naturalidad; con un desdén abrumador, pero sobre todo sin mostrar siquiera un atisbo de cólera o violencia. Apenas si fruncía ligeramente las cejas como dejando en claro que no era precisamente ella la que cumplía el papel de tonta. Luego volteaba hacia los demás y así, sin más, esbozaba una imperceptible sonrisa cuyo significado nadie entendía pero que a todos llegaba a alcanzar.
Priscilla Satín había llegado a la escuela seis meses atrás. Ya andábamos en el penúltimo año de la secundaria y por entonces los romances brotaban como impulsados por una inagotable fuente de energía. Las chicas habían empezado a llevar las faldas más altas, sus uñas eran más largas e incluso, una que otra ya se había ganado una reprimenda por usar rubor en sus mejillas. Y con nosotros sucedía lo mismo. Nos peinábamos como nunca antes lo habíamos hecho; nuestros zapatos mostraban brillos inimaginables, y hasta nuestras camisas, usualmente estropeadas y llenas de arrugas, ahora se veían graciosamente planchadas y algunas hasta impecables. Y en medio de ese mar de cartitas de amor, silbidos conquistadores y mejillas ruborizadas, me encontraba yo, tratando de definir cuál de todas esas sonrisas me podría pertenecer, o en cual gesto coqueto encontraría la invitación al abordaje. Y, claro, también estaba Priscilla, quien a pesar del tiempo transcurrido, sabía mantenerse ajena a nuestra tempestad. Como si su nube volara más alto o como si habitara, sencillamente, en un mundo lejano y desconocido. Priscilla era, con la frente en alto y su tatuaje en un tobillo, un ser incapaz de verse envuelto en ese cerco de amor que por entonces parecía habernos rodeado.
Durante ese año, como había sido habitual durante la secundaria, mi carpeta se ubicó en una de las esquinas del salón. Primera carpeta, a la derecha y pegadito a la ventana. Lugar perfecto para mirar a mis compañeros sin sentir el ahogo de sus bromas. Me permitía, además, curiosear hacia el patio, donde las chicas hacían gimnasia con sus falditas azules y sus politos ceñidos al cuerpo. Bastaba con girar el rostro para tropezarme con la realidad de que en verdad Beatriz Mercante tenía las mejores piernas del salón y que a la Valverde, nunca supe desde cuando, le habían empezado a crecer los senos de una manera espectacular. Pero sobre todo, porque inevitablemente, me tropezaba con la esmirriada pero atractiva figura de Priscilla Satín, quien con los mismos dieciséis años que los míos, apenas si me miró una o dos veces durante los dos primeros semestres.
A Priscilla, pues, siempre le gastábamos bromas. Un cuaderno escondido, su nombre en una voz impostada, un papel volando sobre su carpeta. Un mecanismo que quisimos activar para mantenerla alejada, o quizás, como en el fondo siempre lo creí, una excusa apenas para compartir algo con ella. Y es que estoy seguro de que todos, de una u otra manera, hubiésemos deseado que Priscilla Satín nos llamara por nuestro nombre aunque sea tan solo una vez.
Y así, Priscilla, sin que lo notase, empezó a convertirse en un ser misterioso. Un mito viviente que de a pocos dio pie a una serie de ridículas teorías. Priscilla, pues, pasó de convertirse en la hija única de una familia de fugitivos extranjeros a una hechicera que se dedicaba a efectuar rituales de magia negra. No faltaron quienes, envidiándola secretamente, asegurasen que Priscilla era una asesina en potencia, a la espera solo de la oportunidad de acabar con alguien. Yo por supuesto no tomaba en cuenta esas historias. Para mí, Priscilla era solo un ser atípico. Alguien, que por sentirse superior. O peor aún, por serlo, no tenía interés alguno en estrechar vínculos con nosotros. Y eso sería, supongo, lo que de a pocos despertó mi interés por ella.
Fue en primavera, antes de que llegara octubre, cuando tomé la decisión de seguir cada uno de sus pasos. No fue un impulso lo que me condujo a ello. Se trató de una decisión meditada, producto de una atracción que ya me resultaba cínica negar. Como la gota de agua que cincela la roca en su caída, Priscilla había ido despertando en mí un sentimiento del que me sentía incapaz de escapar.
II
Recuerdo de Priscilla, entre tantas cosas, su silencio absoluto y esa infalible puntualidad. Era de las primeras en llegar a la escuela. Asomaba por el salón poco antes de las ocho y se acomodaba, sin hacer el menor ruido, en su carpeta, la última de la fila central. Sacaba sus cuadernos, forrados con etiquetas floreadas y láminas de Hello Kitty, y ahí, prácticamente sin moverse, permanecía las siguientes horas del día. No le importaba que llegara el recreo o que le gastáramos una de nuestras tontas bromas, Ella permanecía ahí. Con la mirada sobre sus cuadernos o escribiendo cosas que ignorábamos y que nunca quiso mostrar a nadie. Si alguien se le acercaba, ella se limitaba a rechazarlo con una ternura que le impedía ser odiada, pero que alejaba eficazmente todo intento de amistad. Ya con el timbre de salida, Priscilla regresaba sus cuadernos a una inmensa mochila amarilla y sin un adiós, sin siquiera una sonrisa, se la cargaba a la espalda para alejarse a paso lento de la escuela.
Fue poco o nada lo que obtuve de Priscilla durante el seguimiento de aquellos días. Conocía sus escasos movimientos, cada uno de sus gestos, el destino de sus miradas. Sin embargo, nada nuevo había obtenido. En las clases, su figura era invariablemente la misma. Su falda bajo las rodillas, sus zapatos negros, su blusa siempre de mangas largas. Fue entonces que me quedo claro. Si quería conocer su mundo era necesario que me adentrara en él. Priscilla Satín había inoculado en mí la impostergable necesidad de su presencia. Se había convertido en un objetivo inmediato y urgente. Una especie de adicción empezaba a someterme a ella y no haría el menor esfuerzo por evitarlo. En el salón de clases, pasaba varias veces a su lado. Buscaba tan solo el aroma de su pelo o el disimulado roce de sus brazos. Le dirigí, incluso una o dos veces la palabra, sin conseguir más que una respuesta seca y un claro desinterés por mí. Por eso, pero principalmente porque las horas sin ella empezaron a parecerme interminables, decidí seguirla también de regreso a casa.
Aquel lunes no pude evitar un asomo de vergüenza. Nunca antes había seguido a alguien y menos aún a una mujer. Ella salió de la escuela, como todos, apenas dieron las tres. Tomó su mochila amarilla y tras alisarse el pelo se dirigió hacia la puerta. Luego comenzó a caminar por la Petit Thouars hacia Miraflores. Algunos metros atrás iba yo. Sentí una sensación extraña y placentera. Una agradable vergüenza y un orgullo absurdo, atribuible quizás, a ser el primero en verla caminar por las calles. Y ella lo hacía sin prisa. Con el cuerpo ligero, sesgado apenas hacia su derecha pero a la vez firme y seguro. Ondulaba serenamente sus afiladas caderas mientras la palidez de su piel parecía brillar bajo el tibio resplandor de octubre. No había sido fácil iniciar la persecución. Tardé en dar mis primeros pasos, inmovilizado, tal vez, por esa imagen casi espectral que reflejaba Priscilla. Recordé entonces, que de niño, siempre me habían causado temor los ángeles.
Las primeras cuadras no me dijeron nada especial. Caminó sin mirar a nadie, no se detuvo en lugar alguno y apenas si aceleró ligeramente sus pasos al cruzar una esquina. Llegando a la avenida Teniente Cruz, volteó a la derecha y cincuenta metros más allá, con el mismo paso lento y cansino, volteó por la calle Madrid para ingresar a u pequeño y nuevo edificio en el que la perdí de vista. Eran cerca de las cuatro de la tarde y mi persecución parecía haber llegado a su final. Pero no me conformaría con tan poco. Había que tomar una decisión y me resultó muy sencillo hacerlo. Recuerdo que por entonces vivía en Jesús María y era habitual, para mamá, que ciertos días llegara tarde a almorzar. Justificaba mis atrasos en algún partido de fútbol o en uno que otro almuerzo en casa de amigos. No me costó entonces tomar la decisión y esperar unos metros más allá a que algo sucediera. Esperaría, frente a ese edificio, el tiempo que fuese necesario. No me importarían los minutos ni las horas que transcurriesen. Lo único que me interesaba era verla salir y volver a seguirla hasta donde fuera. Pero fue en vano. Nada sucedió. Permanecí en esa esquina hasta más allá de las diez sin que Priscilla asomase nuevamente. Aquella noche, sin embargo, llegué a casa convencido de que no cejaría jamás en mi intento. La seguiría cada tarde por la única razón que podía entender: sentirla cerca.
III
Muchos hechos de aquellos años han quedado grabados en mi mente. Por entonces mi padre compró la primera computadora y semanas atrás, mi equipo de fútbol llegó a campeonar en un torneo interbarrios. Ese mismo año, viajaría también por primera vez en un avión rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, los días que siguieron a aquel martes de octubre parecen ahora opacar esos recuerdos. Aquel martes volví a seguir a Priscilla Satín. Llegó como esperaba, muy puntual. Traía, como siempre, ese tono lívido y apagado que reinaba en su piel. Ya había notado, en mi secreta vigilancia, que la palidez de Priscilla se hacía más intensa en determinados momentos. Ese martes fue uno de aquellos. Alguien incluso dibujó un fantasma en una hoja de papel y lo dejó sobre su carpeta. Ella como de costumbre lo miró con desinterés. Luego, con una imperceptible sonrisa cuyo significado nadie entendió, tomó el papel entre sus manos y lo aprisionó cuidadosamente entre las páginas de su libro de Geografía. Miré a Priscilla y la vi más pálida y linda que nunca. Luego me dediqué a esperar la hora de salida. En el ínterin y deseoso de sus misterios, rocé su cuerpo un par de veces y hasta le alcancé un lápiz que rodó de su carpeta. Como de costumbre no conseguí nada. A las tres en punto sonó el timbre y yo, como lo tenía previsto, me dispuse a seguir sus pasos. Llevaba conmigo una mochila y un par de sándwichs, una revista de deportes y media cajetilla de cigarrillos. Esperaría nuevamente frente a su edificio hasta que algo sucediera.
Los primeros pasos fueron un remedo del día anterior. Veía tan ligera y volátil a Priscilla que si hubiese caminado por la playa, sus pies no habrían dejado huellas sobre la arena. Caminó por Petit Thouars, luego por teniente Cruz y por último por Madrid. Finalmente ingresó al mismo edificio. Yo solo me aposté en una esquina y sentado sobre un muro que circundaba un pequeño bazar italiano inicié la espera. Permanecería ahí todo el tiempo posible hasta la medianoche si fuera necesario, con tal de verla aparecer nuevamente. Pero no fue así. Apenas si tuve tiempo de probar uno de los sandwichs preparados por mamá. Media hora después, y cuando me aprestaba a fumar el primero de mis cigarrillos, la vi salir. Tardé en reconocerla. Llevaba un polo celeste que parecía bailar sobre su cuerpo; jeans bastante sueltos también y unas sandalias grises, sin tacos, que dejaba ver la blancura de sus pequeños pies. Su rostro, sin marca alguna de maquillaje, sin un ápice de color, se veía, como siempre, cercado por los listones de su pelo marrón. Priscilla caminó tres cuadras por la Madrid y a la altura de Constitución detuvo su paso. Luego cruzó la calle y se dirigió directamente a un moderno edificio que se alzaba a mitad de cuadra. Con la naturalidad de quien ejecuta una rutina, Priscilla hizo su ingreso en él. Inquieto y dominado por la curiosidad, detuve mi paso junto a esa fachada de losetas celestes. Sobre la amplitud de su puerta, un letrero azul con letras blancas se apostaba llamativo: CENTRO DE DIÁLISIS PROVIDENCIA.
Esa tarde me dediqué a esperar a Priscilla desde la esquina de Madrid con Constitución. Ignoraba las razones que la habían conducido hasta aquel lugar pero estaba claro que nada bueno sucedía ahí adentro. Se trataba de un edificio de paredes blancas, inmaculadas, de esos que estremecen la piel por su pulcritud. Odio a la pulcritud, ese desdén por la mácula natural, el extremo absoluto de la asepsia. A mí la pulcritud siempre me dio náuseas. Hasta hoy sostengo que las cosas en extremo limpias solo sirven para ocultar desgracias. Ese día lo confirmé. Fueron cuatro las horas que esperé, tres los cigarrillos que fumé y dos los sandwichs de jamón y queso que llegué a devorar hasta que Priscilla salió. Eran cerca de las nueve de la noche. Hacía algo de frío y ella caminaba con dificultad, como si el hacerlo le costara un trabajo excesivo. No tuvo que recorrer más de cinco metros hasta el taxi que la esperaba; sin embargo, lo hizo con tal lentitud que hasta un anciano habría tardado menos. El auto había estado ahí por varios minutos y era evidente que venía por ella. Priscilla subió en él. Lo hizo apoyada en el brazo de una de las enfermaras. No cabía duda, estaba enferma. Fue al día siguiente, cuando le pregunté a papá, cuando supe lo que era un centro de diálisis. La respuesta fue corta, pero clara: era el lugar en el que lavaban la sangre de los enfermos de los riñones.
Seguí a Priscilla Satín durante el resto de la semana y luego por dos semanas más. La rutina se repitió invariablemente. Lunes, miércoles y viernes iba directamente a casa, al departamento de la calle Madrid y permanecía ahí hasta el día siguiente. Martes y jueves en cambio, dejaba su departamento a eso de las cuatro para dirigirse, siempre sola y caminando, hacia el Centro de Diálisis Providencia. Permanecía ahí por cuatro o más horas y abandonaba el edificio, en un taxi, cerca de las nueve. Salía débil aunque menos pálida, pero siempre como si hubiera dejado la mitad de su vida allá adentro. Dolía verla así. Más aún cuando para mí algo había quedado claro; la amaba. Supuse entonces que esas bromas que le gastaban debían ser insignificantes frente a la cotidiana realidad de sus penas. Y yo era testigo de aquello. Había conocido el secreto de Priscilla y eso de alguna manera hacía que la sintiera un poco mía. Mis días empezaron a transcurrir alrededor de sus movimientos. Desde esa tarde no existió otra cosa por la cual interesarme, que no fueran los días de Priscilla Satín. Un día me llené de valor. Una mañana de viernes, bajo un sol que brillaba con firmeza, me sentí con el derecho de merecer su amistad. La seguí hasta su casa y tras esperar un tiempo prudencial, llamé a su puerta.
IV
Fueron dos meses después de aquella visita cuando Priscilla Satín se dirigió por primera vez a mí. Ya para entonces corrían los primeros días de diciembre y me encontraba totalmente enamorado de ella. Todo fue por una de esas tontas bromas que le solían gastar. Alguien quiso esconder su libro de Inglés en una mochila ajena y yo no estaba dispuesto a permitirlo. Era la hora de salida. Priscilla no preguntaba nada a nadie, no iba a ningún lugar en especial, tan solo miraba hacia los lados buscando inútilmente el libro. No lo soporté. Me enfrenté al promotor de la broma, intercambié golpes con él y hasta le rompí su camisa en el jaloneo. Yo a cambio me llevé un ojo morado. Minutos después, Priscilla se me acercó. Quedé sorprendido. Más aún después de todo lo que llegó a decirme aquella tarde en que fui a buscarla a su departamento de la calle Madrid. Aquel viernes, de dos meses atrás, me había pedido que no la volviera a buscar y menos aún que vaya siguiéndola por las calles. “¿Qué derecho tienes de meterte en mi vida?, ¿desde cuándo lo haces?” me inquirió con una voz que por primera vez llegué a sentir sonora y agresiva. “Solo quiero ser tu amigo”, recuerdo haberle dicho; “tan solo ser tu amigo”. Pero de nada valió. Se le veía alterada, nerviosa. No me permitió siquiera que me asomara al interior de su departamento. Incapaz de mencionar el amor que le tenía, disfracé mis sentimientos de un afecto especial. Le conté de mis seguimientos, mis largas esperas en la esquina del Centro de Diálisis, de lo consciente que era de que algo malo le ocurría. Fue entonces que me largó. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me pidió que me marchara, que nunca más regrese, que por favor nunca más le volviera a hablar.
Por todo eso quedé sorprendido cuando Priscilla Satín se me acercó aquella tarde de diciembre. Yo estaba adolorido, con la camisa sin botones y no terminaba aún de jadear, cuando reconocí sus pasos a mis espaldas. Sin duda me dolían los golpes; sin embargo, no era esa la razón de mi malestar. Si algo me dolía de verdad era imaginar su sufrimiento. Pero no. Estaba equivocado. Priscilla no estaba sufriendo.
- No te pelees por mí –me dijo con una voz en la que percibí vestigios de amor-. Ven, acompáñame a casa –agregó.
Nunca antes Priscilla había tomado la iniciativa para conversar conmigo. Yo asentí en silencio. Caminamos por primera vez juntos. Los primeros metros lo hicimos rápidamente, como si escapáramos de algo. Yo nervioso, incapaz de soltar una palabra o mirarla directamente a los ojos. Ella con los labios temblorosos, buscando la frase adecuada para iniciar una charla. Lucía pálida, más que otras veces. El brillo de la tarde parecía esquivar su piel.
- No te pelees por mí, por favor.
- No tienen derecho a hacerte ese tipo de bromas –la miré por primera vez a los ojos.
- Escúchame –dijo esbozando una sonrisa que sentí hecha para mí.
Fue entonces que Priscilla me lo dijo.
- Si hay algo que disfruto en la escuela son las bromas que me hacen.
Iba a interrumpirla, decirle que no tenía que aceptar ese tipo de bromas. Que ella era demasiado buena para eso. Que por último, nadie sabía de ella ni de sus problemas…
- Sí, ya sé que te parece extraño –continuó-. Pero es así. Antes de esta escuela estuve en otras en las que todos conocían mi mal. Era duro. Me compadecían, me trataban como si fuera de cristal, me tenían lástima… No sabes cuánto disfruto ahora esto… que por fin me hagan bromas, que me traten sin ese cuidado exagerado y lastimero.
- ¿Qué tienes, Priscilla? ¿Por qué vas a ese centro de diálisis?
Priscilla detuvo su andar. Me miró a los ojos. Un brillo húmedo descansaba en ellos. Luego me respondió con dos preguntas. Las mismas que me hiciera meses atrás, solo que una ternura en su voz anunciaba otro final.
- ¿Por qué me has seguido?, ¿qué buscas de mí?
Ya no pude más. La tenía frente a mí. Nuestros labios se encontraban a centímetros. Mis ojos se sostuvieron en los suyos.
- Te quiero –le dije.
Un segundo eterno, silencioso, de cristal, se interpuso entre los dos. No había dejado de mirarme un solo instante. Luego extendió sus brazos y me rodeó con ellos. Me abrazó con fuerza. Sentí sus manos, sus hombros sobre los míos, la tibieza de sus senos sobre mi pecho. Su estómago temblaba, sus muslos se apoyaban en los míos… estaba llorando.
- Yo también –me dijo entre sollozos.
V
Días después conocí a su mamá, doña Laura, una viejita que vivía con ella y que pasaba sus días inmovilizada sobre una silla de ruedas. Me sentí el hombre más feliz del mundo cuando una tarde me la presentó.
- Ya no tienes por qué preocuparte, mamá. Él me acompañará al Centro a partir de ahora.
Doña Laura esbozó un gesto de sonrisa. Suficiente para entender su alivio.
Acompañé a Priscilla todo ese verano al centro de diálisis.
Con el transcurrir de los días me fui ganando la confianza de Priscilla. Un día me lo contó; requería un transplante de riñón pero los intentos habían fracasado por diversas razones. Donantes incompatibles, pacientes con más tiempo de espera, descoordinaciones de último momento. Tras varias semanas de acudir al Centro de Diálisis, me pidió que la acompañara a la clínica. Su mal no progresaba y requería de un tratamiento espacial y sofisticado. “Sé que moriré”, me dijo, “por eso no quería querer a nadie”.
La primera vez que Priscilla ingresó a la clínica lo hizo a las cuatro de la tarde. Permaneció en ella hasta las nueve de la noche. Todo parecía complicarse. Las diálisis no bastaban y el donante no llegaba nunca. La visita fue más larga aún. Para entonces se encontraba más delgada y pálida que nunca. Pasaría la noche allá, se sometería a unas evaluaciones especiales y yo recién la recogería al día siguiente. Sin embargo, existían razones para estar felices; por primera vez habían llegado noticias firmes de un donante. Lo celebramos a su salida de la clínica con una torta de chocolate y el beso más intenso que recuerde haber recibido.
Una semana después debí llevar nuevamente a Priscilla a la clínica. Se hallaba demasiado débil y fui yo quien la cargó hasta la sala de emergencias. Dos enfermeros me la arrebataron de los brazos para colocarla sobre una camilla. Luego me pidieron que me retirase. Supongo que me tomaron por un simple compañero de escuela y no me dieron importancia. Después todo fue confusión. Los movimientos apurados, la camilla veloz, las botellas de sangre y suero. Alguien me tomó del brazo y me condujo hacia la sala de espera. Permanecí ahí sin recibir noticia alguna.
Priscilla Satín murió dieciocho horas después.
Recuerdo haber estado en la sala de espera cuando doña Laura llegó en compañía de un enfermero. Corrí hacia su silla de ruedas y me arrodillé frente a ella. Me miró a los ojos. Era la misma mirada de Priscilla. Luego dejó caer una lágrima. Todo estaba claro.
El año siguiente fue el último de la secundaria. El primer día de clases fingí un reencuentro agradable. Abrazos, chistes tontos, sonrisas forzadas. Ninguno de mis compañeros se había enterado de lo sucedido aquel verano. Conforme se acercaba la hora de clases, las carpetas comenzaron a ocuparse. Todas menos una, la de Priscilla Satín. El verla vacía fue demasiado para mí. No pude siquiera moverme. Imaginé su silencio, sus ojos grises, su figura ligera. Ocultando una lágrima decidí ocupar su ubicación, la última carpeta de la fila central. Al igual que Priscilla Satín, me había convertido en un ser triste y silencioso.
Con el paso de los mese, sin embargo, algunas cosas cambiarían. Descubrí, por ejemplo, que no existía un mejor lugar para sentarse que aquel que había elegido Priscilla. Desde ahí me sentía seguro, como abrazado por todos. Qué importaba si ellos desconocían mis penas, si igual eran mis amigos. A veces, mis compañeros se acercaban e intentaban jugarme una broma. Yo los dejaba hacer. Desde mi ubicación era imposible que pasaran inadvertidos. Veía sus preparativos y les hacía creer que me estaban sorprendiendo. De esa forma, aunque sea por instantes, llegaba a sentirme un poquito feliz.
Enrique Vásquez V. Un poquito feliz y otros relatos.
I
No era la primera vez que le gastábamos una broma. En verdad, se las solíamos gastar con frecuencia. Y no por una supuesta debilidad de su parte. Sucedía tan solo que Priscilla no era como nosotros. No se reía ni tenía amigos, no lloraba ni se entristecía, no miraba a los chicos ni se pintaba los labios. Priscilla Satín era así. Un ser etéreo, delicado, pero tan firme en su soledad que difícilmente podía ser ignorado. Me atrevería a decir, incluso, que le llegábamos a temer.
Y supongo que por eso le jugábamos bromas. Una manera de enfrentar ese miedo que sentíamos por ella. Como si aquellas bromas, absurdas y fugaces, nos arropara cierta seguridad. Bromas tontas, casi imperceptibles, pero capaces de mantener una distancia mínima entre ella y nosotros. Aquella tarde, como siempre, Priscilla mantuvo la calma. Se limitó a recoger su libro, alisó la cubierta con su mandil, y tras limpiarlo con una mano lo apiló junto a los demás. Luego, sin decir palabra, se dirigió a casa.
Priscilla María Satín era la chica nueva de la escuela. Frágil pero cargada de una intensidad que a todos inquietaba, llevaba el pelo como listones de seda adheridos a sus mejillas. Silenciosa e indescifrable, sus ojos asemejaban dos cristales grises y sus labios, apenas visibles, simulaban tenues trazos de crayones. De piel suave y lejana, se veía tan pálida que fácilmente uno podía imaginarla transparente. Como si colocándola al trasluz pudiésemos indagar a través suyo. Sin embargo, y a pesar de esa frialdad en su piel, era inevitable sentirnos atraídos por ella. Y es que de alguna manera que no sabíamos explicar, y mucho menos aceptar, Priscilla era curiosamente bella. Y era con esa belleza, altiva e imperturbable, con la que soportaba las tontas bromas que solíamos jugarle. Lo hacía con naturalidad; con un desdén abrumador, pero sobre todo sin mostrar siquiera un atisbo de cólera o violencia. Apenas si fruncía ligeramente las cejas como dejando en claro que no era precisamente ella la que cumplía el papel de tonta. Luego volteaba hacia los demás y así, sin más, esbozaba una imperceptible sonrisa cuyo significado nadie entendía pero que a todos llegaba a alcanzar.
Priscilla Satín había llegado a la escuela seis meses atrás. Ya andábamos en el penúltimo año de la secundaria y por entonces los romances brotaban como impulsados por una inagotable fuente de energía. Las chicas habían empezado a llevar las faldas más altas, sus uñas eran más largas e incluso, una que otra ya se había ganado una reprimenda por usar rubor en sus mejillas. Y con nosotros sucedía lo mismo. Nos peinábamos como nunca antes lo habíamos hecho; nuestros zapatos mostraban brillos inimaginables, y hasta nuestras camisas, usualmente estropeadas y llenas de arrugas, ahora se veían graciosamente planchadas y algunas hasta impecables. Y en medio de ese mar de cartitas de amor, silbidos conquistadores y mejillas ruborizadas, me encontraba yo, tratando de definir cuál de todas esas sonrisas me podría pertenecer, o en cual gesto coqueto encontraría la invitación al abordaje. Y, claro, también estaba Priscilla, quien a pesar del tiempo transcurrido, sabía mantenerse ajena a nuestra tempestad. Como si su nube volara más alto o como si habitara, sencillamente, en un mundo lejano y desconocido. Priscilla era, con la frente en alto y su tatuaje en un tobillo, un ser incapaz de verse envuelto en ese cerco de amor que por entonces parecía habernos rodeado.
Durante ese año, como había sido habitual durante la secundaria, mi carpeta se ubicó en una de las esquinas del salón. Primera carpeta, a la derecha y pegadito a la ventana. Lugar perfecto para mirar a mis compañeros sin sentir el ahogo de sus bromas. Me permitía, además, curiosear hacia el patio, donde las chicas hacían gimnasia con sus falditas azules y sus politos ceñidos al cuerpo. Bastaba con girar el rostro para tropezarme con la realidad de que en verdad Beatriz Mercante tenía las mejores piernas del salón y que a la Valverde, nunca supe desde cuando, le habían empezado a crecer los senos de una manera espectacular. Pero sobre todo, porque inevitablemente, me tropezaba con la esmirriada pero atractiva figura de Priscilla Satín, quien con los mismos dieciséis años que los míos, apenas si me miró una o dos veces durante los dos primeros semestres.
A Priscilla, pues, siempre le gastábamos bromas. Un cuaderno escondido, su nombre en una voz impostada, un papel volando sobre su carpeta. Un mecanismo que quisimos activar para mantenerla alejada, o quizás, como en el fondo siempre lo creí, una excusa apenas para compartir algo con ella. Y es que estoy seguro de que todos, de una u otra manera, hubiésemos deseado que Priscilla Satín nos llamara por nuestro nombre aunque sea tan solo una vez.
Y así, Priscilla, sin que lo notase, empezó a convertirse en un ser misterioso. Un mito viviente que de a pocos dio pie a una serie de ridículas teorías. Priscilla, pues, pasó de convertirse en la hija única de una familia de fugitivos extranjeros a una hechicera que se dedicaba a efectuar rituales de magia negra. No faltaron quienes, envidiándola secretamente, asegurasen que Priscilla era una asesina en potencia, a la espera solo de la oportunidad de acabar con alguien. Yo por supuesto no tomaba en cuenta esas historias. Para mí, Priscilla era solo un ser atípico. Alguien, que por sentirse superior. O peor aún, por serlo, no tenía interés alguno en estrechar vínculos con nosotros. Y eso sería, supongo, lo que de a pocos despertó mi interés por ella.
Fue en primavera, antes de que llegara octubre, cuando tomé la decisión de seguir cada uno de sus pasos. No fue un impulso lo que me condujo a ello. Se trató de una decisión meditada, producto de una atracción que ya me resultaba cínica negar. Como la gota de agua que cincela la roca en su caída, Priscilla había ido despertando en mí un sentimiento del que me sentía incapaz de escapar.
II
Recuerdo de Priscilla, entre tantas cosas, su silencio absoluto y esa infalible puntualidad. Era de las primeras en llegar a la escuela. Asomaba por el salón poco antes de las ocho y se acomodaba, sin hacer el menor ruido, en su carpeta, la última de la fila central. Sacaba sus cuadernos, forrados con etiquetas floreadas y láminas de Hello Kitty, y ahí, prácticamente sin moverse, permanecía las siguientes horas del día. No le importaba que llegara el recreo o que le gastáramos una de nuestras tontas bromas, Ella permanecía ahí. Con la mirada sobre sus cuadernos o escribiendo cosas que ignorábamos y que nunca quiso mostrar a nadie. Si alguien se le acercaba, ella se limitaba a rechazarlo con una ternura que le impedía ser odiada, pero que alejaba eficazmente todo intento de amistad. Ya con el timbre de salida, Priscilla regresaba sus cuadernos a una inmensa mochila amarilla y sin un adiós, sin siquiera una sonrisa, se la cargaba a la espalda para alejarse a paso lento de la escuela.
Fue poco o nada lo que obtuve de Priscilla durante el seguimiento de aquellos días. Conocía sus escasos movimientos, cada uno de sus gestos, el destino de sus miradas. Sin embargo, nada nuevo había obtenido. En las clases, su figura era invariablemente la misma. Su falda bajo las rodillas, sus zapatos negros, su blusa siempre de mangas largas. Fue entonces que me quedo claro. Si quería conocer su mundo era necesario que me adentrara en él. Priscilla Satín había inoculado en mí la impostergable necesidad de su presencia. Se había convertido en un objetivo inmediato y urgente. Una especie de adicción empezaba a someterme a ella y no haría el menor esfuerzo por evitarlo. En el salón de clases, pasaba varias veces a su lado. Buscaba tan solo el aroma de su pelo o el disimulado roce de sus brazos. Le dirigí, incluso una o dos veces la palabra, sin conseguir más que una respuesta seca y un claro desinterés por mí. Por eso, pero principalmente porque las horas sin ella empezaron a parecerme interminables, decidí seguirla también de regreso a casa.
Aquel lunes no pude evitar un asomo de vergüenza. Nunca antes había seguido a alguien y menos aún a una mujer. Ella salió de la escuela, como todos, apenas dieron las tres. Tomó su mochila amarilla y tras alisarse el pelo se dirigió hacia la puerta. Luego comenzó a caminar por la Petit Thouars hacia Miraflores. Algunos metros atrás iba yo. Sentí una sensación extraña y placentera. Una agradable vergüenza y un orgullo absurdo, atribuible quizás, a ser el primero en verla caminar por las calles. Y ella lo hacía sin prisa. Con el cuerpo ligero, sesgado apenas hacia su derecha pero a la vez firme y seguro. Ondulaba serenamente sus afiladas caderas mientras la palidez de su piel parecía brillar bajo el tibio resplandor de octubre. No había sido fácil iniciar la persecución. Tardé en dar mis primeros pasos, inmovilizado, tal vez, por esa imagen casi espectral que reflejaba Priscilla. Recordé entonces, que de niño, siempre me habían causado temor los ángeles.
Las primeras cuadras no me dijeron nada especial. Caminó sin mirar a nadie, no se detuvo en lugar alguno y apenas si aceleró ligeramente sus pasos al cruzar una esquina. Llegando a la avenida Teniente Cruz, volteó a la derecha y cincuenta metros más allá, con el mismo paso lento y cansino, volteó por la calle Madrid para ingresar a u pequeño y nuevo edificio en el que la perdí de vista. Eran cerca de las cuatro de la tarde y mi persecución parecía haber llegado a su final. Pero no me conformaría con tan poco. Había que tomar una decisión y me resultó muy sencillo hacerlo. Recuerdo que por entonces vivía en Jesús María y era habitual, para mamá, que ciertos días llegara tarde a almorzar. Justificaba mis atrasos en algún partido de fútbol o en uno que otro almuerzo en casa de amigos. No me costó entonces tomar la decisión y esperar unos metros más allá a que algo sucediera. Esperaría, frente a ese edificio, el tiempo que fuese necesario. No me importarían los minutos ni las horas que transcurriesen. Lo único que me interesaba era verla salir y volver a seguirla hasta donde fuera. Pero fue en vano. Nada sucedió. Permanecí en esa esquina hasta más allá de las diez sin que Priscilla asomase nuevamente. Aquella noche, sin embargo, llegué a casa convencido de que no cejaría jamás en mi intento. La seguiría cada tarde por la única razón que podía entender: sentirla cerca.
III
Muchos hechos de aquellos años han quedado grabados en mi mente. Por entonces mi padre compró la primera computadora y semanas atrás, mi equipo de fútbol llegó a campeonar en un torneo interbarrios. Ese mismo año, viajaría también por primera vez en un avión rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, los días que siguieron a aquel martes de octubre parecen ahora opacar esos recuerdos. Aquel martes volví a seguir a Priscilla Satín. Llegó como esperaba, muy puntual. Traía, como siempre, ese tono lívido y apagado que reinaba en su piel. Ya había notado, en mi secreta vigilancia, que la palidez de Priscilla se hacía más intensa en determinados momentos. Ese martes fue uno de aquellos. Alguien incluso dibujó un fantasma en una hoja de papel y lo dejó sobre su carpeta. Ella como de costumbre lo miró con desinterés. Luego, con una imperceptible sonrisa cuyo significado nadie entendió, tomó el papel entre sus manos y lo aprisionó cuidadosamente entre las páginas de su libro de Geografía. Miré a Priscilla y la vi más pálida y linda que nunca. Luego me dediqué a esperar la hora de salida. En el ínterin y deseoso de sus misterios, rocé su cuerpo un par de veces y hasta le alcancé un lápiz que rodó de su carpeta. Como de costumbre no conseguí nada. A las tres en punto sonó el timbre y yo, como lo tenía previsto, me dispuse a seguir sus pasos. Llevaba conmigo una mochila y un par de sándwichs, una revista de deportes y media cajetilla de cigarrillos. Esperaría nuevamente frente a su edificio hasta que algo sucediera.
Los primeros pasos fueron un remedo del día anterior. Veía tan ligera y volátil a Priscilla que si hubiese caminado por la playa, sus pies no habrían dejado huellas sobre la arena. Caminó por Petit Thouars, luego por teniente Cruz y por último por Madrid. Finalmente ingresó al mismo edificio. Yo solo me aposté en una esquina y sentado sobre un muro que circundaba un pequeño bazar italiano inicié la espera. Permanecería ahí todo el tiempo posible hasta la medianoche si fuera necesario, con tal de verla aparecer nuevamente. Pero no fue así. Apenas si tuve tiempo de probar uno de los sandwichs preparados por mamá. Media hora después, y cuando me aprestaba a fumar el primero de mis cigarrillos, la vi salir. Tardé en reconocerla. Llevaba un polo celeste que parecía bailar sobre su cuerpo; jeans bastante sueltos también y unas sandalias grises, sin tacos, que dejaba ver la blancura de sus pequeños pies. Su rostro, sin marca alguna de maquillaje, sin un ápice de color, se veía, como siempre, cercado por los listones de su pelo marrón. Priscilla caminó tres cuadras por la Madrid y a la altura de Constitución detuvo su paso. Luego cruzó la calle y se dirigió directamente a un moderno edificio que se alzaba a mitad de cuadra. Con la naturalidad de quien ejecuta una rutina, Priscilla hizo su ingreso en él. Inquieto y dominado por la curiosidad, detuve mi paso junto a esa fachada de losetas celestes. Sobre la amplitud de su puerta, un letrero azul con letras blancas se apostaba llamativo: CENTRO DE DIÁLISIS PROVIDENCIA.
Esa tarde me dediqué a esperar a Priscilla desde la esquina de Madrid con Constitución. Ignoraba las razones que la habían conducido hasta aquel lugar pero estaba claro que nada bueno sucedía ahí adentro. Se trataba de un edificio de paredes blancas, inmaculadas, de esos que estremecen la piel por su pulcritud. Odio a la pulcritud, ese desdén por la mácula natural, el extremo absoluto de la asepsia. A mí la pulcritud siempre me dio náuseas. Hasta hoy sostengo que las cosas en extremo limpias solo sirven para ocultar desgracias. Ese día lo confirmé. Fueron cuatro las horas que esperé, tres los cigarrillos que fumé y dos los sandwichs de jamón y queso que llegué a devorar hasta que Priscilla salió. Eran cerca de las nueve de la noche. Hacía algo de frío y ella caminaba con dificultad, como si el hacerlo le costara un trabajo excesivo. No tuvo que recorrer más de cinco metros hasta el taxi que la esperaba; sin embargo, lo hizo con tal lentitud que hasta un anciano habría tardado menos. El auto había estado ahí por varios minutos y era evidente que venía por ella. Priscilla subió en él. Lo hizo apoyada en el brazo de una de las enfermaras. No cabía duda, estaba enferma. Fue al día siguiente, cuando le pregunté a papá, cuando supe lo que era un centro de diálisis. La respuesta fue corta, pero clara: era el lugar en el que lavaban la sangre de los enfermos de los riñones.
Seguí a Priscilla Satín durante el resto de la semana y luego por dos semanas más. La rutina se repitió invariablemente. Lunes, miércoles y viernes iba directamente a casa, al departamento de la calle Madrid y permanecía ahí hasta el día siguiente. Martes y jueves en cambio, dejaba su departamento a eso de las cuatro para dirigirse, siempre sola y caminando, hacia el Centro de Diálisis Providencia. Permanecía ahí por cuatro o más horas y abandonaba el edificio, en un taxi, cerca de las nueve. Salía débil aunque menos pálida, pero siempre como si hubiera dejado la mitad de su vida allá adentro. Dolía verla así. Más aún cuando para mí algo había quedado claro; la amaba. Supuse entonces que esas bromas que le gastaban debían ser insignificantes frente a la cotidiana realidad de sus penas. Y yo era testigo de aquello. Había conocido el secreto de Priscilla y eso de alguna manera hacía que la sintiera un poco mía. Mis días empezaron a transcurrir alrededor de sus movimientos. Desde esa tarde no existió otra cosa por la cual interesarme, que no fueran los días de Priscilla Satín. Un día me llené de valor. Una mañana de viernes, bajo un sol que brillaba con firmeza, me sentí con el derecho de merecer su amistad. La seguí hasta su casa y tras esperar un tiempo prudencial, llamé a su puerta.
IV
Fueron dos meses después de aquella visita cuando Priscilla Satín se dirigió por primera vez a mí. Ya para entonces corrían los primeros días de diciembre y me encontraba totalmente enamorado de ella. Todo fue por una de esas tontas bromas que le solían gastar. Alguien quiso esconder su libro de Inglés en una mochila ajena y yo no estaba dispuesto a permitirlo. Era la hora de salida. Priscilla no preguntaba nada a nadie, no iba a ningún lugar en especial, tan solo miraba hacia los lados buscando inútilmente el libro. No lo soporté. Me enfrenté al promotor de la broma, intercambié golpes con él y hasta le rompí su camisa en el jaloneo. Yo a cambio me llevé un ojo morado. Minutos después, Priscilla se me acercó. Quedé sorprendido. Más aún después de todo lo que llegó a decirme aquella tarde en que fui a buscarla a su departamento de la calle Madrid. Aquel viernes, de dos meses atrás, me había pedido que no la volviera a buscar y menos aún que vaya siguiéndola por las calles. “¿Qué derecho tienes de meterte en mi vida?, ¿desde cuándo lo haces?” me inquirió con una voz que por primera vez llegué a sentir sonora y agresiva. “Solo quiero ser tu amigo”, recuerdo haberle dicho; “tan solo ser tu amigo”. Pero de nada valió. Se le veía alterada, nerviosa. No me permitió siquiera que me asomara al interior de su departamento. Incapaz de mencionar el amor que le tenía, disfracé mis sentimientos de un afecto especial. Le conté de mis seguimientos, mis largas esperas en la esquina del Centro de Diálisis, de lo consciente que era de que algo malo le ocurría. Fue entonces que me largó. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me pidió que me marchara, que nunca más regrese, que por favor nunca más le volviera a hablar.
Por todo eso quedé sorprendido cuando Priscilla Satín se me acercó aquella tarde de diciembre. Yo estaba adolorido, con la camisa sin botones y no terminaba aún de jadear, cuando reconocí sus pasos a mis espaldas. Sin duda me dolían los golpes; sin embargo, no era esa la razón de mi malestar. Si algo me dolía de verdad era imaginar su sufrimiento. Pero no. Estaba equivocado. Priscilla no estaba sufriendo.
- No te pelees por mí –me dijo con una voz en la que percibí vestigios de amor-. Ven, acompáñame a casa –agregó.
Nunca antes Priscilla había tomado la iniciativa para conversar conmigo. Yo asentí en silencio. Caminamos por primera vez juntos. Los primeros metros lo hicimos rápidamente, como si escapáramos de algo. Yo nervioso, incapaz de soltar una palabra o mirarla directamente a los ojos. Ella con los labios temblorosos, buscando la frase adecuada para iniciar una charla. Lucía pálida, más que otras veces. El brillo de la tarde parecía esquivar su piel.
- No te pelees por mí, por favor.
- No tienen derecho a hacerte ese tipo de bromas –la miré por primera vez a los ojos.
- Escúchame –dijo esbozando una sonrisa que sentí hecha para mí.
Fue entonces que Priscilla me lo dijo.
- Si hay algo que disfruto en la escuela son las bromas que me hacen.
Iba a interrumpirla, decirle que no tenía que aceptar ese tipo de bromas. Que ella era demasiado buena para eso. Que por último, nadie sabía de ella ni de sus problemas…
- Sí, ya sé que te parece extraño –continuó-. Pero es así. Antes de esta escuela estuve en otras en las que todos conocían mi mal. Era duro. Me compadecían, me trataban como si fuera de cristal, me tenían lástima… No sabes cuánto disfruto ahora esto… que por fin me hagan bromas, que me traten sin ese cuidado exagerado y lastimero.
- ¿Qué tienes, Priscilla? ¿Por qué vas a ese centro de diálisis?
Priscilla detuvo su andar. Me miró a los ojos. Un brillo húmedo descansaba en ellos. Luego me respondió con dos preguntas. Las mismas que me hiciera meses atrás, solo que una ternura en su voz anunciaba otro final.
- ¿Por qué me has seguido?, ¿qué buscas de mí?
Ya no pude más. La tenía frente a mí. Nuestros labios se encontraban a centímetros. Mis ojos se sostuvieron en los suyos.
- Te quiero –le dije.
Un segundo eterno, silencioso, de cristal, se interpuso entre los dos. No había dejado de mirarme un solo instante. Luego extendió sus brazos y me rodeó con ellos. Me abrazó con fuerza. Sentí sus manos, sus hombros sobre los míos, la tibieza de sus senos sobre mi pecho. Su estómago temblaba, sus muslos se apoyaban en los míos… estaba llorando.
- Yo también –me dijo entre sollozos.
V
Días después conocí a su mamá, doña Laura, una viejita que vivía con ella y que pasaba sus días inmovilizada sobre una silla de ruedas. Me sentí el hombre más feliz del mundo cuando una tarde me la presentó.
- Ya no tienes por qué preocuparte, mamá. Él me acompañará al Centro a partir de ahora.
Doña Laura esbozó un gesto de sonrisa. Suficiente para entender su alivio.
Acompañé a Priscilla todo ese verano al centro de diálisis.
Con el transcurrir de los días me fui ganando la confianza de Priscilla. Un día me lo contó; requería un transplante de riñón pero los intentos habían fracasado por diversas razones. Donantes incompatibles, pacientes con más tiempo de espera, descoordinaciones de último momento. Tras varias semanas de acudir al Centro de Diálisis, me pidió que la acompañara a la clínica. Su mal no progresaba y requería de un tratamiento espacial y sofisticado. “Sé que moriré”, me dijo, “por eso no quería querer a nadie”.
La primera vez que Priscilla ingresó a la clínica lo hizo a las cuatro de la tarde. Permaneció en ella hasta las nueve de la noche. Todo parecía complicarse. Las diálisis no bastaban y el donante no llegaba nunca. La visita fue más larga aún. Para entonces se encontraba más delgada y pálida que nunca. Pasaría la noche allá, se sometería a unas evaluaciones especiales y yo recién la recogería al día siguiente. Sin embargo, existían razones para estar felices; por primera vez habían llegado noticias firmes de un donante. Lo celebramos a su salida de la clínica con una torta de chocolate y el beso más intenso que recuerde haber recibido.
Una semana después debí llevar nuevamente a Priscilla a la clínica. Se hallaba demasiado débil y fui yo quien la cargó hasta la sala de emergencias. Dos enfermeros me la arrebataron de los brazos para colocarla sobre una camilla. Luego me pidieron que me retirase. Supongo que me tomaron por un simple compañero de escuela y no me dieron importancia. Después todo fue confusión. Los movimientos apurados, la camilla veloz, las botellas de sangre y suero. Alguien me tomó del brazo y me condujo hacia la sala de espera. Permanecí ahí sin recibir noticia alguna.
Priscilla Satín murió dieciocho horas después.
Recuerdo haber estado en la sala de espera cuando doña Laura llegó en compañía de un enfermero. Corrí hacia su silla de ruedas y me arrodillé frente a ella. Me miró a los ojos. Era la misma mirada de Priscilla. Luego dejó caer una lágrima. Todo estaba claro.
El año siguiente fue el último de la secundaria. El primer día de clases fingí un reencuentro agradable. Abrazos, chistes tontos, sonrisas forzadas. Ninguno de mis compañeros se había enterado de lo sucedido aquel verano. Conforme se acercaba la hora de clases, las carpetas comenzaron a ocuparse. Todas menos una, la de Priscilla Satín. El verla vacía fue demasiado para mí. No pude siquiera moverme. Imaginé su silencio, sus ojos grises, su figura ligera. Ocultando una lágrima decidí ocupar su ubicación, la última carpeta de la fila central. Al igual que Priscilla Satín, me había convertido en un ser triste y silencioso.
Con el paso de los mese, sin embargo, algunas cosas cambiarían. Descubrí, por ejemplo, que no existía un mejor lugar para sentarse que aquel que había elegido Priscilla. Desde ahí me sentía seguro, como abrazado por todos. Qué importaba si ellos desconocían mis penas, si igual eran mis amigos. A veces, mis compañeros se acercaban e intentaban jugarme una broma. Yo los dejaba hacer. Desde mi ubicación era imposible que pasaran inadvertidos. Veía sus preparativos y les hacía creer que me estaban sorprendiendo. De esa forma, aunque sea por instantes, llegaba a sentirme un poquito feliz.
Enrique Vásquez V. Un poquito feliz y otros relatos.
sábado, 23 de mayo de 2009
Veo con agrado que varias iniciativas para promover la lectura se realizan con éxito. La vez pasada estuve en la feria del libro donde se presentaron gran cantidad y variedad de ofertas al público en general. Además, por la semana del libro, varias librerías y supermercados hicieron descuentos especiales. Lo único malo es que con la actual crisis, no pude comprar tantos libros como quisiera (y me imagino que mucha gente tampoco). Pienso que es loable cualquier iniciativa para fomentar la afición a la lectura, aunque éstas deben estar respaldadas por los debidos estudios para evitar penosos intentos como ya varias veces han sucedido. Por último, es principalmente nuestra responsabilidad el iniciar a nuestros hijos en la lectura en nuestras propias casas, haciendo que más que una obligación, se convierta en otro pasatiempo para que puedan disfrutar del verdadero placer de leer. Así evitaríamos también algunos diálogos como éste que escuché durante mi recorrido durante la sección libros de un conocido supermercado:
Hija: “Mamá, mira, Don Quijote de la Mancha”.
Mamá: “Pero qué, ¿eso no era una película?”
Hija: “Sí, pero ya han sacado también el libro”.
Difícil de creer, ¿no?
Hija: “Mamá, mira, Don Quijote de la Mancha”.
Mamá: “Pero qué, ¿eso no era una película?”
Hija: “Sí, pero ya han sacado también el libro”.
Difícil de creer, ¿no?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)